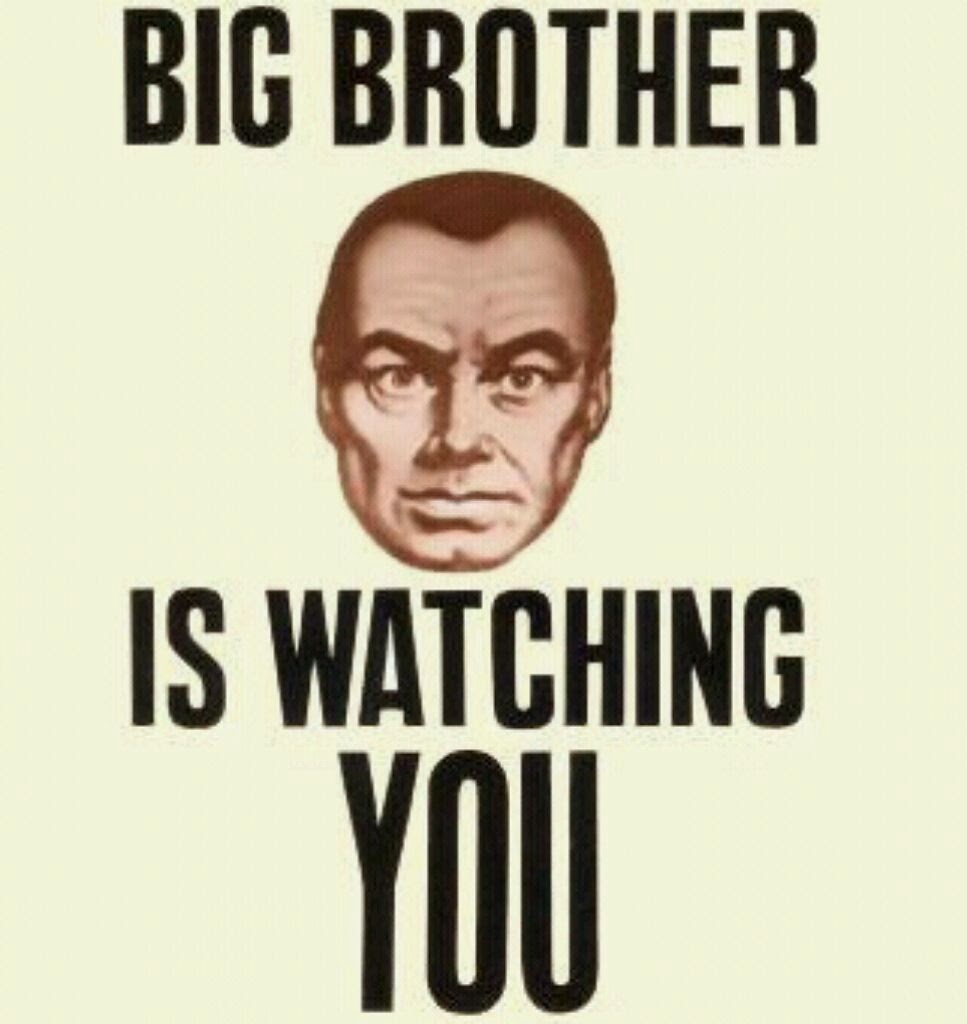|
| (Artículo publicado el 29 de abril de 2014 en el diario La Opinión de Murcia) |
Ha ocurrido. José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto aunque, como
La crisis económica, a fuerza de no haber sido reconocida a tiempo, ha sido y es en España más crisis que en otros países de nuestro entorno. Las políticas económicas de los Gobiernos de Zapatero, repudiadas incluso por quien fuera su vicepresidente económico, el arrepentido Solbes, han seguido destruyendo empleo hasta hace muy poco, dos o tres meses tan sólo, en que han podido ser neutralizadas por el gobierno de Mariano Rajoy. La reconstrucción del
La crisis política que sufre España, que se manifiesta principalmente en la falta de credibilidad de partidos políticos y sindicatos, en la ruptura de la cohesión territorial y política, en la amenaza de fragmentación de España, en el descrédito de las instituciones, de todas ellas sin excepción, desde la Corona a la Justicia, y en la quiebra del espíritu de concordia que hizo posible la Transición y la defunción de la Transición misma, no la generó Zapatero, no, como tampoco mató a Manolete, pero muchas de las decisiones políticas de ZP contribuyeron de manera determinante a su agudización, cuando no a su resurgimiento. Recuerden si no, la aprobación del
Pero si las políticas interiores de ZP han sido letales para el Estado, su política exterior causó un daño prácticamente irreparable a eso que ahora llaman la Marca España y que antes era simplemente España. La imagen indeleble de un Zapatero aislado y solitario en los foros internacionales, hablando consigo mismo en el perfecto español de Valladolid, único idioma que habla, rodeado de sus hijas góticas o enjugascado con líderes populistas y bananeros, cuando no directamente dictadores, como el finado Hugo Chávez, Fidel Castro o Evo Morales, planea como una especie de ectoplasma en los actos internacionales a los que asiste Mariano Rajoy con la intención desesperada de romper el maleficio. La conjunción interplanetaria de Obama y Zapatero se saldó en que durante años el primero declinó recibir en la Casa Blanca a quien había rehusado a ponerse en pie al paso de la bandera norteamericana. Ni siquiera el primer ministro turco Erdogan, su socio solitario en aquello de la Alianza de Civilizaciones, se ha mantenido fiel al invento, escarmentado tal vez por el firme apoyo de Zapatero a la entrada de Turquía en la Unión Europea (recuerden aquello de “Turquía debe tener la puerta abierta a la UE”, que dijera el ínclito presidente en 2009) que concluyó en un auténtico portazo en las narices del pobre Erdogan. La misma sensación de desamparo tuvo que sentir la candidata francesa a la Presidencia de la República, Segolene Royal, cuando en plena campaña electoral Zaptero le expresó su apoyo con un lacónico pero fulminante “Oui, Segolene”, lo que no solo le cerró las puerta a El Eliseo, sino que se las abrió a su ex marido Francois Hollande, del que se había divorciado por faldero.
Ayer Zapatero, incorporado a la campaña electoral europea por un impenitente PSOE, nos amenazó a toda Europa con no sé que del “eurorreformismo”, estruendosa palabra llena de erres que me recuerda el término con el que J.K. Rowling definía en la saga de Harry Potter aquellos contenedores de las varias partes en que había sido dividida el alma de Lord Voldemort, los “horrorocruces”. Ante ello, solo se me ocurre deciros lo que Gandalf el Gris les gritó a sus compañeros cuando fueron atacados en las Minas de Moria por el Balrog, el espeluznante demonio de fuego de El Señor de los Anillos, de Tolkien:
“¡Corred, insensatos!”
.